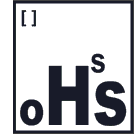Era yo (relato corto)
La ciudad, apresada en su mundo de brumas y coches, se me asemejaba a un misterio de cemento y árboles; no paraba de caer lluvia torrencial, mantas y mantas de gruesas y largas gotas que estallaban contra el suelo mojándolo. La gente, encerrada en su casa, leía o veía la tele; yo, frente al ordenador era incapaz de hacer nada, echaba tanto de menos a mis amigos que el simple hecho de conectarme al ordenador se me hacía un mundo. Mi padre trabajaba para una empresa que lo había destinado hasta aquel lugar mojado y con olor a pesadumbre. Mi madre, siempre ciega y fiel, había decidido que lo siguiésemos por más que mi padre hubiese insistido en que no era necesario. Así que ahí estábamos, sin conocer a nadie, pasándolo mal y con pocas ganas de hacer nada. Pasaba el día en el instituto donde mi hermana mayor ya se había granjeado algunos amigos y amigas que la seguían a todas partes y la halagaban; yo, sin embargo, me sentaba al final de la clase, esperaba a que dijesen mi nombre al pasar lista y me quedaba allí, sentado, haciendo como que tomaba apuntes mientras miraba al profesor. Para colmo, no soy de esa gente extrovertida a la que no le cuesta nada hacer amigos, con un par de chistes se granjea amistades. No, imposible. Mi carácter tímido me hace retraído, un leve tartamudeo me impide abrirme. Ya me costó hablar el primer día de clase, cuando me hicieron levantarme y hablar de mí, de dónde venía, de mis aficiones, menos mal que el profesor se dio cuenta a tiempo de mi apuro y me sacó de él diciéndome que me sentase. La gente se quedó sorprendida al saber que me gustaba leer, que era muy aficionado y que me podía defender en cualquier conversación literaria de cierto nivel. El profesor me miró. No eres un caso muy común, dijo, con una leve sonrisa. Supongo que estaría orgulloso de mí sin conocerme. Nadie habló conmigo ese día, ni el graciosillo, un tipo delgado y alto que se creía ingenioso, y que copiaba los chistes de un humorista televisivo, pero él jugaba con ventaja: sus compañeros y compañeras- a las que hacía más gracia y se desternillaban con él-. Nunca he soportado que se hiciesen chistes a mi costa, y por culpa de uno de ellos tuve que sacar mi lado malévolo y responder. Dije algo que no recuerdo, solo que todo el mundo me miró, abrió la boca y se volvió. Creo que esa fue mi verdadera perdición. Nunca debía responder, es más, debería haberme reído, pero es que realmente me dolió. Creo que ahí rompí la barrera del ignorado y pasé a la del maltratado. Hay un límite para todo, yo lo sobrepasé contra uno de los pesos pesados, porque, como en casi todos los lados, también había una especie de estamentos que no debían violarse. A lo largo de los días, cuando las putadas se hacían soportables, como el pan de cada día, incluso se me olvidó la pregunta esa de ¿por qué a mí? Pues porque era yo, tan solo por eso, por haber hecho lo que (sé) algunos morían de ganas por hacer. Pasaron entonces del pobre Gabriel- un tipejo gordito, con gafas, bastante tímido- y fueron a por mí, planificando cada día para hacérmelo pasar como si fuese una gran mierda, un detritus vapuleado, sin sentimientos, sin conocimientos. No hay dolor, ahora ya no lo hay, porque he olvidado incluso qué es. Ahora, cuando todo está muy lejos- ni olvidado, ni curado, por supuesto- la retórica es lo único que consigue sacarme de las malditas pesadillas que me acechan aun cuando estoy despierto. Supongo que ya no es miedo, es algo más. Lo peor de todo no fueron los golpes, que dolían más o menos, sino las consecuencias, más que físicas, psicológicas, las que me hicieron entrar en un mar de dudas, cuestionándome hasta lo incuestionable. Movido por el olvido, la violencia, me convertí en una especie de fantasma en carne y hueso, un muerto vivo que no aguantó más de dos semanas el suplicio que no sabía muy bien por qué razón sufría.
Hay un momento en que te derrumbas, y ellos se sienten complacidos, pero lejos de parar intensifican su maldad, son como diablos deseosos de ver el sufrimiento, de sentirlo entre sus manos. Lo peor son las risas orgullosas que todavía hoy resuenan en mi cabeza, como ecos de algo que quiero olvidar y no puedo. Es una maldición de mi cerebro, permanente, que dejó secuelas invisibles, de esas que perduran por el tiempo y que, por más terapia psicológica que se aplique, no se cura. Hay cosas que permanecen en alguna parte de la memoria y que, cuando menos lo esperas, florecen, renacen, resucitan en forma de pesadillas, de recuerdos; y duelen como puñales.
Cuando llegó la ayuda yo era una piltrafa de mí mismo. Alguien que vio una de las vejaciones a las que me veía sometido, fue a hablar con el Jefe de Estudios. Nunca supe quién fue. Pararon una de esas brutales palizas con las que vengaban mi insolencia, porque el director se acercaba con el Jefe de Estudios y dos profesores más. Cogieron a todos los chicos, creo que eran siete u ocho y los encerraron en una sala, a mí en otra con el orientador.
- Hemos llamado a tus padres, vienen para acá. ¿Desde cuándo te ocurre esto?
Quiso tocarme las heridas, pero no lo dejé, interpuse mi mano entre la suya y retiré la cara.
- Vamos, vamos, tranquilo.
No hablé mientras él me sermoneaba con los Derechos Humanos, el deber de habérselo dicho cuanto antes, la rapidez con la que se actúa ahora en estos casos. Él sabía que la mayoría de las cosas que me decía no eran verdad, pero si las creía no iba a ser yo quien despertara a aquel tipo. Pasó tiempo, no sé cuanto y mi madre sin llamar abrió la puerta. Como una furia fue a por el orientador le dijo:
- Se les va a caer el pelo.
Cuando llegué a casa comenzó el interrogatorio. Yo no quería hablar, no lo necesitaba. Durante aquel tiempo había estado callado, durmiendo mal por las noches a causa de los moratones que tenía en todo el cuerpo, de los golpes en la cabeza, de los dolores en los tobillos. En ese momento solo quería descansar, sentirme seguro, lo necesitaba con toda mi alma, lo deseaba. Pero no lo conseguí, tuve que someterme a la vergüenza de contar todas y cada una de las aberraciones a las que me vi sometido, vejado. Comencé como he comenzado esta que es mi historia, después me levanté la camiseta y mi madre contempló asombrada las heridas mal curadas, los golpes dados dos veces en el mismo sitio, la brutalidad humana en un cuerpo adolescente que no se atrevía a pedir clemencia por miedo a recibir más patadas, más puñetazos...
-¿Y por qué crees que te pegaban?- preguntó el psicólogo.
- No sé, doctor, quizás me lo merecía, a lo mejor era una prueba.
- Parece que no hemos adelantado nada. Nadie debe pegar a nadie.
- Ya, doctor.
- Bien. Para el viernes quisiera que me explicases algunas de las cosas que te hicieron. Prepárate para ello. Quiero que te conciencies, si crees que es mejor que me lo traigas escrito... o lo que quieras.
- Gracias, doctor- y se levantó.
Publicado (o eso creo) por Diputación en el certamen de relato corto 2007.



 La primera temporada de Weeds contiene diez capítulos y la doce quince que no duran más de veinticinco minutos, tipo serie de animación. La tercera se estrena el 13 de agosto en Estados Unidos con la incorporación de nuevos personajes.
La primera temporada de Weeds contiene diez capítulos y la doce quince que no duran más de veinticinco minutos, tipo serie de animación. La tercera se estrena el 13 de agosto en Estados Unidos con la incorporación de nuevos personajes.